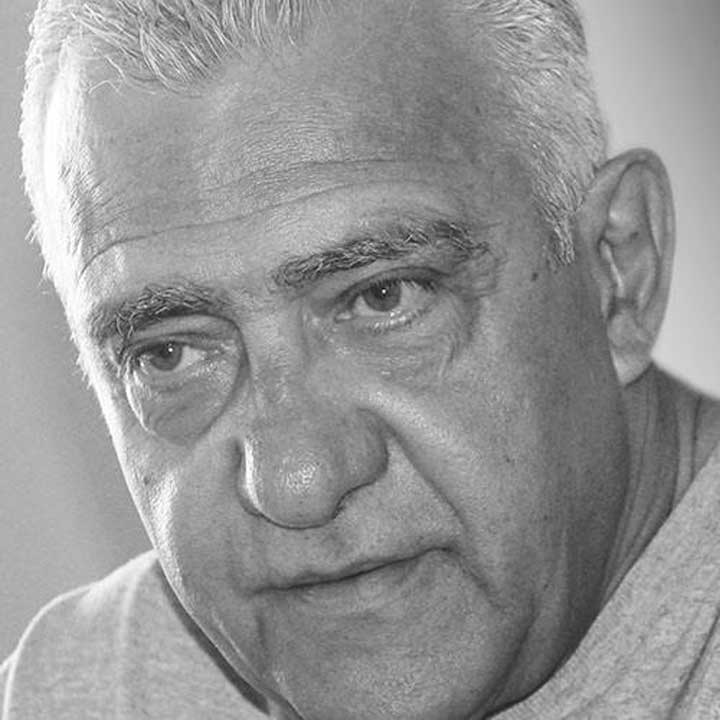Con la caída del campo socialista el transporte público en La Habana desapareció en los inicios de los 90. El malecón habanero se llenó de bicicletas chinas. La capital cubana, entre apagones interminables y otros desesperos (sin pólvora ni bombardeos) semejaba una caricatura agria y desolada de Hanói en plena guerra. Una entidad estatal, la Oficina Nacional del Diseño (ONDI), se dio al urgente cometido (desempolvando incluso proyectos del 88) de idear un medio de transporte de pasajeros masivo y veloz. Luego de su estreno, en la jerga popular ese medio quedó bautizado como “el camello”: era un espectacular trenbús con par de lomos en la cima (de ahí su apodo) que cubría la tercera parte de una cuadra citadina y llevaba en sus adentros más de 250 pasajeros.
Con todo, eran tantas las escaseces técnico industriales de Cuba en esos años, que el ingenioso proyecto del trenbús (innegable intento por solucionar un agónico problema) quedó maltrecho en su terminación fabril. El ruido del camello en su avance era ensordecedor. Y viajar en él para cualquiera, desde capturarlo, entrar y salir de su interior, se volvía una fatigosa aventura cotidiana. Antiguos griegos y romanos hubieran descalificado sin reparo su atrevido diseño y lo hubiesen apodado sin duda como el carruaje maligno. Pero en esos años, ese carruaje maligno ayudó a dar solución a la trasportación que necesitaban los habaneros.
En España y otros países al hombre que trasporta y vende la droga a los adictos se les llama camello. Precisamente en mi novela Adiós Arizona sus páginas están repletas de camellos que venden la cocaína y la heroína en las calles de importantes ciudades de los Estados Unidos (iniciativa del gobierno de Reagan con la operación secreta denominada Irán-Contra) a fin de conseguir fondos financieros a como diera lugar para sostener y oxigenar la Contra nicaragüense. Y bueno, como dijo el poeta Jaime Sabines: “Cantemos al dinero con el espíritu de la navidad cristiana. No hay nada más limpio que el dinero, ni más generoso, ni más fuerte. El dinero abre todas las puertas; es la llave de la vida jocunda, la vara del milagro, el instrumento de la resurrección. Te da lo necesario y lo innecesario, el pan y la alegría. Si tu mujer está enferma puedes curarla, si es una bestia puedes pagar para que la maten. El dinero te lava las manos de la injusticia y el crimen.”
De tal suerte, la DEA realizaba operativos para allanar las viviendas estadounidenses donde se cocinaba la droga y era entregada a los camellos para vender a jóvenes y adultos. No obstante, previamente alertados por fuerzas corruptas del FBI, cuando la DEA irrumpía en esas viviendas los hombres de la DEA comprobaban que todo en su interior estaba en calma. Y las viviendas, por demás, estaban limpias, ordenadas y hasta los camellos tenían el descaro de bridarles agua y café a los federales.
En el 93, cuando estábamos enfrascados en el hermoso proyecto de consolidar la Fundación Pablo Milanés (por cierto, había sido constituida oficialmente ese mismo año), un amigo mío, más puro que el mejor diamante, tuvo que recibir y atender a un madrileño que formaba parte de una delegación española que llegó a La Habana para visitar la Casa Matriz de la Fundación (Fundación que Pablo Milanés decidió cerrar en el 95 al comprobar que la burocracia de los funcionarios culturales en Cuba era proverbial). Al cruzar nuestro carro las avenidas de 23 y G en El Vedado, mi amigo, que conducía el automóvil, le dijo al visitante madrileño:
“Agustín, muy pronto verás pasar a los camellos”. (Por supuesto, mi amigo se refería al carruaje maligno). “¿Cómo, qué dices, hay camellos en La Habana?”, replicó Agustín con los ojos bien abiertos. “Joder, y ¿así como así los autorizan a andar por La Habana?”. “Claro que sí, ya los verás”, dijo distraído mi amigo, sin percatarse de que un malentendido acababa de abrir las alas y en su vuelo, como ingurgitando nuestros cerebros, avanzaba juguetón sobre los que íbamos en el carro. “Hombre, pues tan pronto veamos al primer camello, me avisas”, dijo el madrileño en voz alta, goloso y excitado, seguramente pensando que pronto dispondría de buen material. “Te aviso, Agustín, no te preocupes”, recalcó mi amigo, hundido en la ingenuidad, completamente.
Yo me eché una sonrisa en mis adentros que me ahogaba. Pensé en el pelo del portentoso camello y en la excelente fibra textil, suave y cálida, que procede del pelaje más profundo de su piel. Miré por la ventanilla hacia arriba, hacia las nubes que cubrían La Habana, vi que eran muchas, muchísimas, y estaban más blanca que la cocaína.