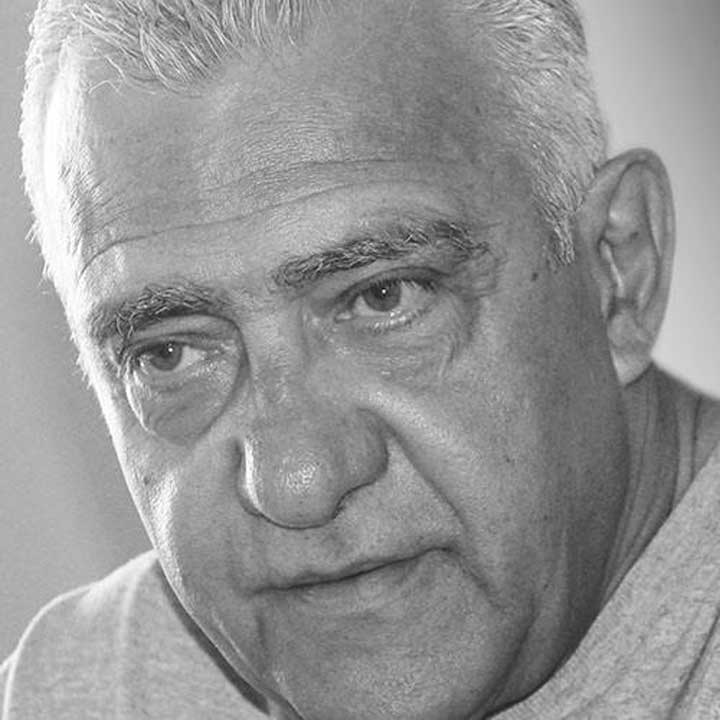Han pasado muchos años y aún conservo en mi memoria, como un tesoro, aquellos tiempos en el solar de las tres Juanas, un mundo pequeño inmerso en el universo de mi niñez, compartido además con vecinos amigos y hasta desconocidos. Nunca entendí porque eran tres las Juanas, cuando siempre conté cuatro, y hasta llegué a dudar de las aritméticas de mi maestra Mercedes y de la certeza de aquel chachachá que, sin cesar, coreaba dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Lo cierto es que nunca se me ajustó aquella cuenta de las Juanas.
Eran nueve los cuartos en el 562 de la calle Tejar, habitados por familias que no consentían que sus penas salieran más allá de sus puertas, en donde solo reinaban la sonrisa y la cordialidad. En el cuarto uno vivía la primera Juana, Juana la india, mi madre y su marido Antonio, un carnicero al cual llamaban “Quemao”, y que mis hermanos y yo tardamos un tiempo en reconocerlo como nuestro padre, luego de saber que fue, si no el mejor uno de los mejores. En el dos, Julita y Carlos el guagüero y sus cinco hijos, Carlitos, Chuchi, Gilberto, Yiya y Gisela, nunca pudimos descifrar la magia de aquella convivencia comprimida en tan pequeño espacio y en el que nunca se oían lamentos o discusiones. En el tres, la segunda Juana, que todos llamaban la de Roque y sus dos hijas Margarita y Asunción, dos caras de una extraña moneda conformada por un ama de “cuarto” y un relojero de oficio, que resumía todo el respeto de su mundo en no mirar a los demás y mucho menos saludar. Cuca y Jesús habitaban el número cuatro, no tenían hijos, eran callados y silenciosos, pero igual de buenos y afables. En el cinco, Alida con su mamá Alicia y su papa Cedre, quien un día vio a la tía Norma, soltera y con tres hijos, y descubrió que necesitaba una familia más numerosa que alimentar y presto se fue a vivir con ella a otro lugar, algunos dicen que fue amor a primera vista y para otros la secuela de un gran desamor. En el cuarto seis, Isolina y Nicolás el policía buena gente, su hija Belkis rubia pecosa y de ojos azules, que parecía escapada de una revista Vanidades pero que encajaba bien en la vecindad por su cordialidad, tal como su hermano Jorge, cuyo nombre casi olvido desde el golpe que me dejó sin sentido al lanzarme por los aires so pretexto de hacerme volar como un avión —”¡era un juego!”— le decía a su madre, mientras corría bajo el palo de la escoba. En el siete, Lidia y su marido Israel, pintor de brocha gorda. De ella murmuraban los vecinos que comía huevos y eructaba pollo para disimular el calificativo de presuntuosa, él de rostro alegre y sonriente, fue quien apodó para siempre de “Cuquito” a nuestro hermano menor hasta casi olvidarnos de su nombre, tenían una hija llamada Grisel y un hijo menor que un día cerró sus ojos para dormir y no despertó nunca más, entre el susurro y el dolor de la barriada por primera vez oí aterrado hablar de la muerte súbita y desde entonces hube de entregarme, algo desconfiado, al mundo de los sueños. En el cuarto ocho, vivía la tía Miriam con su marido Gumersindo y sus dos hijos Gumito y Normita, aunque el tío era hermano de Roque el relojero, no padecía la misma enfermedad de ignorar los semejantes y cuando yo lo escuchaba parecía que era él quien había inventado el mundo y no Dios como me hacían creer. En el nueve, la tercera Juana, la encargada o la de Marcelo el taxista, que llenaba su Buick de muchachos los domingos, y a peseta por cabeza nos llevaba a Guanabo que era entonces la playa más popular, tenían tres hijos, Jesús, María y Juan Carlos el menor, que según los devotos debieron llamar José.
Muchos años después, recorriendo el camino de las nostalgias, me fui al solar de Tejar o el de las tres Juanas, y que yo decía eran cuatro, para mi sorpresa aquel mundo se había encogido, la calle era más pequeña, las casas ya no eran tan enormes como entonces y el gigantesco álamo, bajo el cual el miedo me impedía pasar por las noches, ya no existía, el pasillo era más corto y menos ancho, y su piso pulido donde alegres nos deslizábamos bajo las lluvias de mayo ya no brillaba, las pocas personas que allí habían me miraban extrañados y se preguntaban que querría y qué buscaba yo en su portada; miré las fachadas aledañas y recordé a Cuqui y a Faqui, las dos hermanas reclinadas en su baranda, exhibiendo sus figuras como una competencia de monumentalidad, y al otro lado aquella ventana donde más de una vez me asomé para ver a Mario el loco descargando a viva voz ante su espejo el repertorio completo de Gardel, y que tango a tango, sin saberlo, fui guardando en mi memoria con todas sus nostalgias porteñas, recordé además nombre por nombre a los amigos, y al partir comprendí que la inmensidad de aquel solar solo era posible medirla con las varas del corazón.
Una vez pregunté a mi madre si recordaba a la vieja Juana, la mamá de juanita la encargada, aquella anciana que tanto nos hacía reír los domingos en las mañanas y, para mi sorpresa, me dijo no saber de quién le hablaba, insistí que tocaba las puertas en bata de casa, canosa y bien peinada con un lunar en la nariz y que tomaban café y chalaban, y de nuevo aseguró no recordarla; entonces, desistí de mi empeño para no quebrantarle los pocos recuerdos de su avanzada edad, hasta que un día me encontré en el mercado a Juan Carlos, su nieto, a quien debieron llamar José, y alegres nos saludamos después de tantos años. Me contó que había seguido los derroteros del padre como taxista, que ya sus viejos y hermanos habían partido de este mundo, le comenté que yo los recordaba con cariño y que también a su abuela deambulando en aquel pasillo los domingos en las mañanas, tomando café con los vecinos, y sus bien peinadas canas y con su lunar inolvidable en la nariz. Me miró extrañado y contestó: —A mi abuela la recuerdo como la describes, por una foto que mi mamá conservaba de ella y mantenía arriba de la radio, pero no sabía lo del café los domingos en las mañanas ¿Cómo sabes esas cosas? No es posible que la conocieras porque, hasta donde sé, ella murió mucho antes de nacer nosotros —le dije contrariado y continué: —Va y estoy hablando de otra Juana —. Abrió la puerta de su auto y a modo de despedida exclamó: —¡O de otro solar!, ¡sabrá Dios!—. Mientras partía, su frase me supo a un bolero cantado por Lucho Gatica y le repliqué: —¡uno no sabe nunca nada!
[Diciembre de 2016, Port Richey]